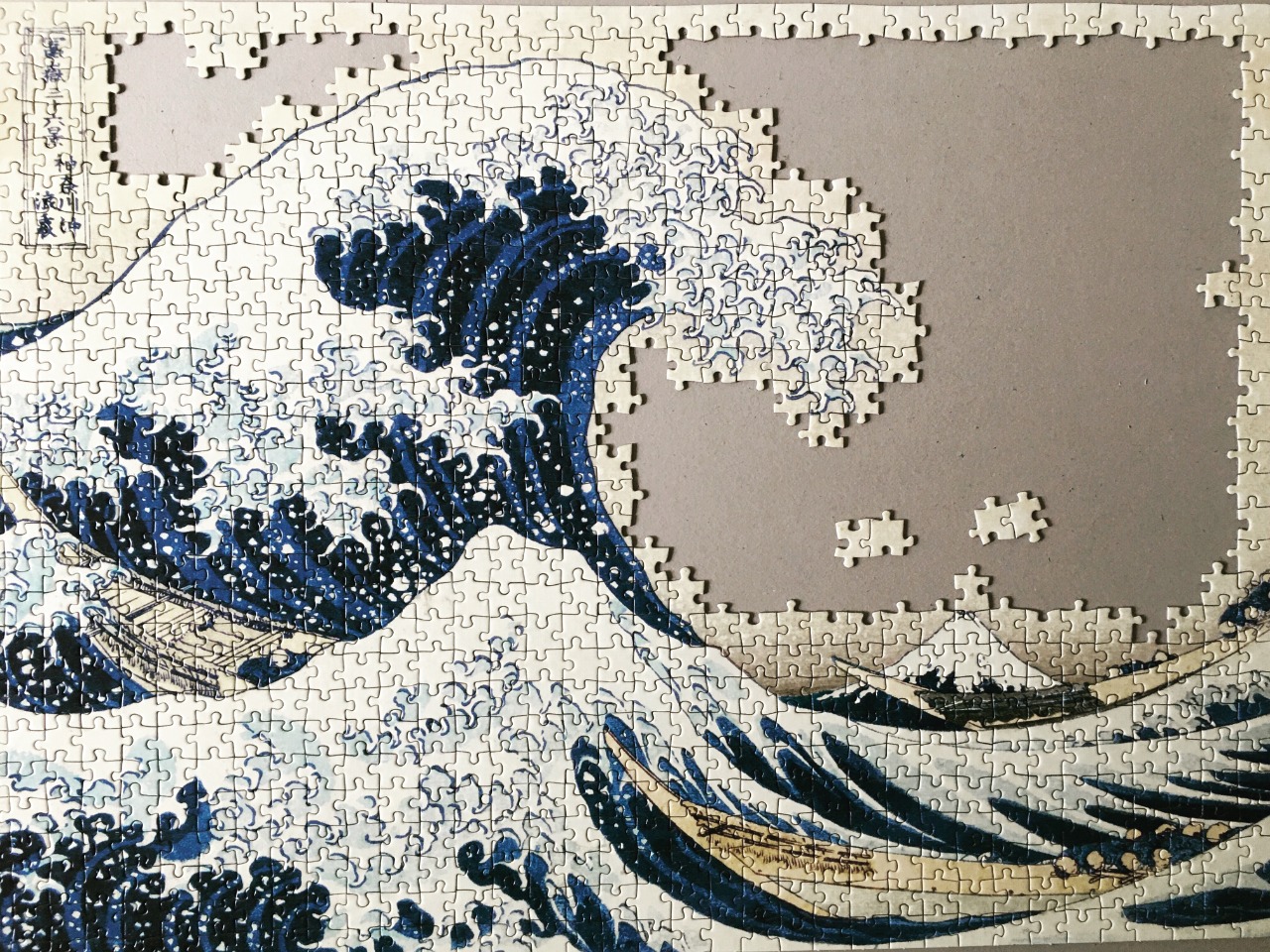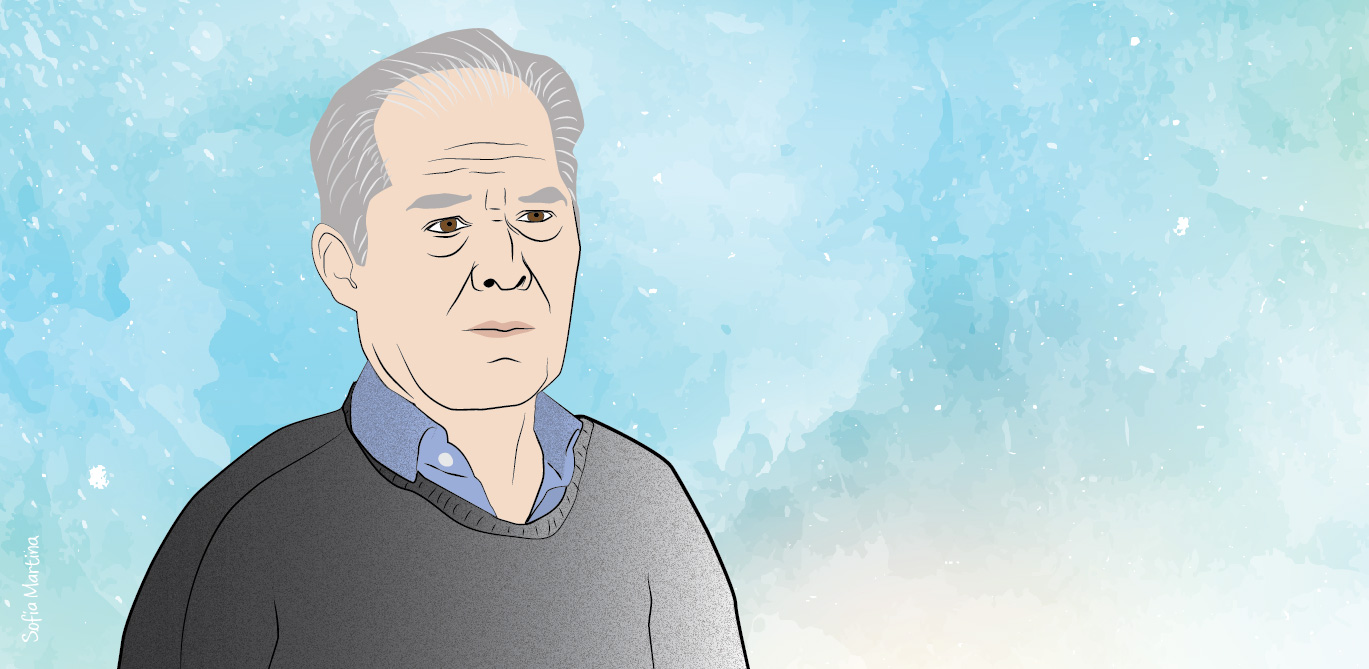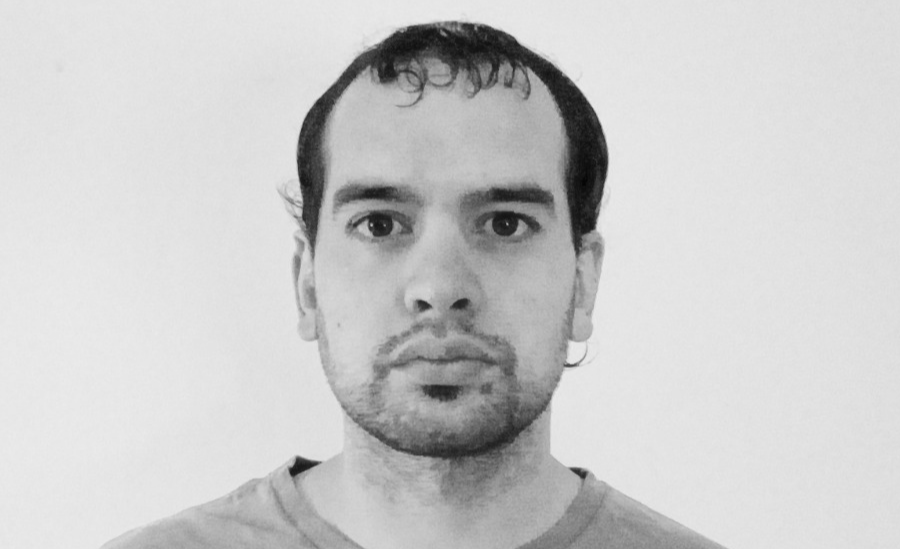Sugerencias
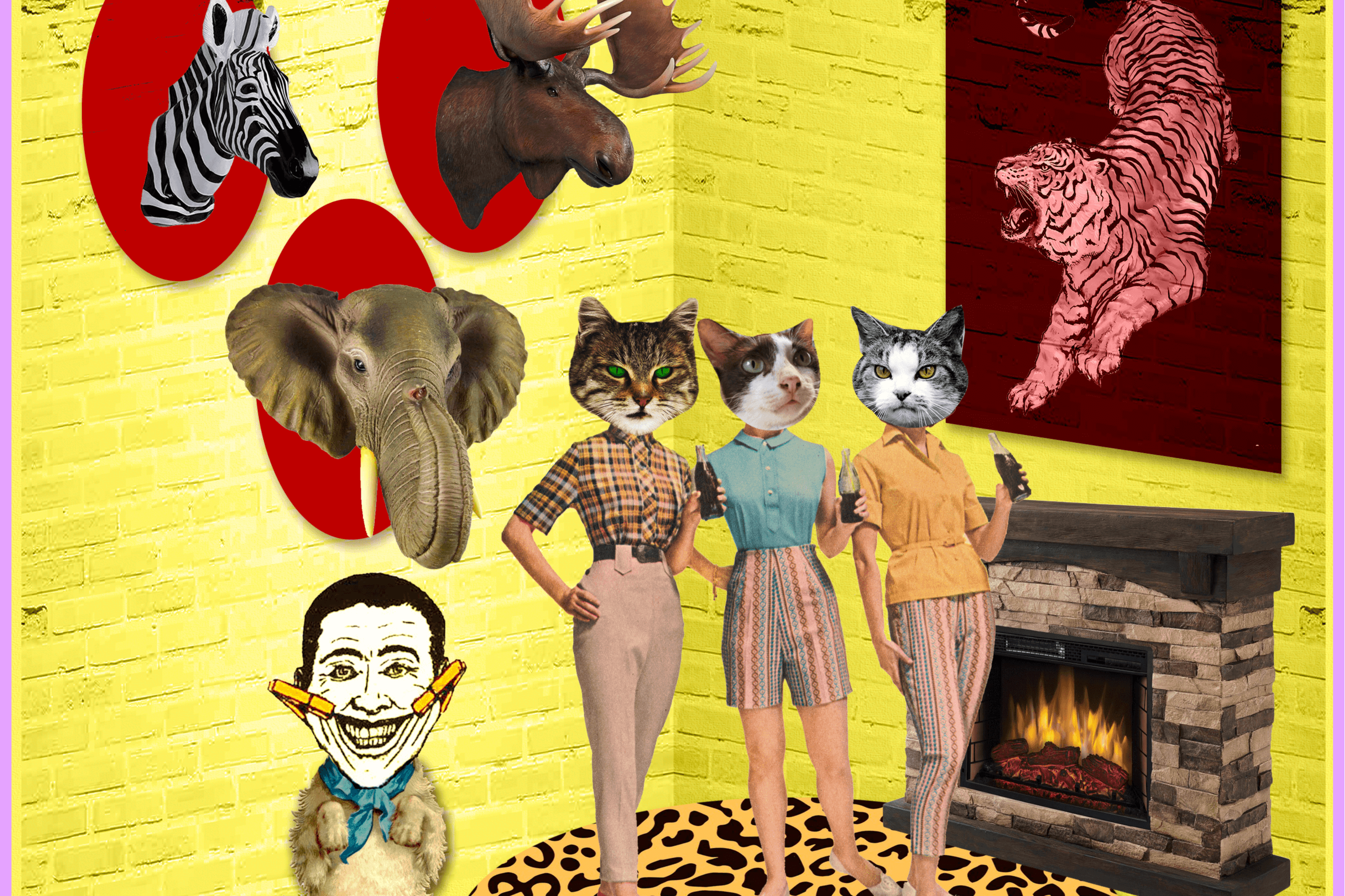
Vinciane Despret: "¿Seremos capaces de acordarnos de lo que nos enseñaron los animales?"
“Dado que me intereso por la afectividad en el mundo viviente,
decidí leerle un poema de Baudelaire a mi perro”
Boris Cyrulnik
“A lo largo de estos últimos años, la toma de conciencia real de la enorme fragilidad de todos los seres vivos ha modificado profundamente la manera en que consideramos a los animales” dice la filósofa belga Vinciane Despret. La frase debería cobrar más espesor si recordamos las numerosas imágenes difundidas a través de las redes sociales durante los primeros meses de la pandemia: tras la reclusión humana, muchísimos animales circularon al interior y en las cercanías de ciudades y pueblos de todo el globo. Videos de aves, mamíferos y cetáceos registrados en estado de plenitud en algunas zonas de Europa, Latinoamérica o el sudeste asiático pusieron en evidencia que, cuando el frenesí de la maquinaria productiva se desacelera un poco, nos da la impresión de poder desactivar el estado de vulnerabilidad que parece habitar en todo lo viviente. La pregunta es qué hacemos con esa experiencia. En la conversación que sigue, Despret juega con la idea de que muchos animales se pusieron “bajo la protección del virus”, dada la soltura y libertad con que circularon sin temor de amenaza humana alguna. “Los pájaros modificaron sus hábitos: cantan más, y lo hacen durante períodos más largos. Deben gastar menos energía en luchar contra el ruido y uno puede suponer que probablemente “se entienden” mejor” dice y entonces exhorta “¿seremos capaces de acordarnos de lo que nos dieron y enseñaron?”
Vinciane Despret trabaja desde un cruce de perspectivas conjugando filosofía, etología, antropología social y epistemología. En su libro ¿Qué dirían los animales… si les hiciéramos las preguntas correctas? (Editorial Cactus) estudia la construcción de mundo que se da en el abordaje de los animales por parte de las distintas ciencias y así construye un glosario donde lo anecdótico y lo lúdico, la pregunta inquietante y el impulso reflexivo, van develando la manera en que el discurso científico modela nuestra percepción acerca del comportamiento de los animales no humanos. A partir de allí propone novedosas explicaciones.
Su gesta filosófica -creativa, audaz- no la da en solitario. Algunos de sus compañeros de ruta intelectual son: Donna Haraway, Bruno Latour e Isabelle Stengers. Una bella pandilla que viene pensando nuevas formas de vida en el marco de este mundo fracturado, colapsado. Interlocutores osados que no se ajustan a ningún furor académico de turno y que contribuyeron a consolidar el “giro animal” de las ciencias humanas. Según el pensamiento de Despret existe, además, una línea de pasaje entre el vínculo que tenemos con los animales y con nuestros muertos: “los animales, al igual que los difuntos, no pueden expresarse por sí mismos, siempre lidiamos entonces con portavoces, intercesores”. Cuestiones sobre las que se expresa aquí y que también están planteadas en su libro Por la felicidad de los muertos (de próxima publicación en castellano por Editorial Cactus).
"A lo largo de estos últimos años, la toma de conciencia real de la enorme fragilidad de todos los seres vivos ha modificado profundamente la manera en que consideramos a los animales"
En los meses de confinamiento por la pandemia, hemos visto cómo algunos animales silvestres circulaban sin temor en diversas ciudades del mundo. ¿La aparición del COVID-19 podría ser una indicación de la relación posesiva que tienen los humanos con los animales? ¿Cómo podrían pensarse “otras cercanías” entre los animales humanos y no-humanos?
Es evidente que la aparición repentina de gran cantidad de animales en las ciudades indicaba que la manera en que ocupamos el espacio era singularmente “exclusiva”, puesto que esos animales tuvieron que aprovechar nuestra ausencia para manifestar el hecho de que estaban ahí: la mayoría siempre había estado ahí, pero se mantenían prudentemente ocultos o esperaban la noche para llevar adelante sus vidas. Esto dice mucho de nuestras maneras de “apropiarnos” los lugares de vida, excluyendo a todos los otros vivientes. Sobre este punto, me pareció ejemplar la manera en que los pájaros vivieron la experiencia del confinamiento. Lo cuentan los ornitólogos, e incluso pudieron medirlo: los pájaros de las ciudades cantaron de una manera totalmente distinta. Además, el primer confinamiento en Europa ocurrió en un momento crucial para ellos, puesto que esos cantos acompañan ese gran festival primaveral, sonoro y visual, que constituye la territorialización de numerosos pájaros. Si uno compara los sonogramas de antes del confinamiento con los que pudieron registrarse durante la crisis en algunas zonas urbanas (se estudió particularmente en Barcelona y San Francisco), ve que los pájaros modificaron sus hábitos: cantan más, y lo hacen durante períodos más largos. Deben gastar menos energía en luchar contra el ruido y uno puede suponer que probablemente “se entienden” mejor, en los dos sentidos de la expresión. Si me refiero a los trabajos del bioacústico Bernie Krause, podría pensar, por ejemplo, que se ponen de acuerdo mejor, que el “respeto del tiempo de uso de la palabra”, que es el índice de un medio relativamente vivible, se vio favorecido por mucho. Esto me condujo a proponer que los pájaros se habían puesto bajo la protección del virus. Tenía al menos dos razones para formular este enunciado. Por un lado, se trataba de resistir al riesgo de que se imponga un discurso marcial, se trataba de rechazar una metáfora guerrera -sabiendo hasta qué punto las metáforas moldean nuestra relación con el mundo y con los otros-, y de proponer aprender a cultivar maneras más atentas de relacionarnos con otros seres (virus, bacterias, animales no-humanos, vegetales), otras maneras de pensar esas relaciones de composiciones y de acuerdos -y si tenemos que declararnos en guerra, de hecho el enemigo no es el virus, sino ante todo la economía capitalista. Por otro lado, decir que los pájaros se habían puesto bajo la protección del virus, era para mí una manera de crear una cierta relación con el futuro, de redireccionar el eventual retorno a la situación previa, de proteger lo que en esta crisis, tan brutal y difícil como ha sido para numerosas personas, constituyó la oportunidad de volver a poner en cuestión nuestras maneras de vivir. En suma, de recordar lo que nos sucedió: entre otras cosas que habíamos escuchado a los pájaros, y que esto nos había hecho felices. Así, por ejemplo, yo anticipaba: cuando el virus ya no esté para proteger a los pájaros -o cuando las estrategias que nos protegen del virus cambien y ya no los protejan- ¿seremos capaces de acordarnos de lo que nos dieron y enseñaron?
¿El concepto de Antropoceno podría ayudar a repensar el vínculo que mantenemos con los animales no-humanos?
El concepto de Antropoceno ha tenido al menos dos méritos. Por un lado, hacer que se tome conciencia de que la historia de la Tierra, la historia que los geólogos conocen bien, no estaba separada de la historia de los humanos. De alguna manera, los humanos son “geologizados” y la Tierra se “humanizó” -y es además un borramiento de esa frontera entre “naturaleza” y “sociedad”, la Tierra y nosotros hacemos “sociedad” juntos. Por otra parte, logró movilizarnos alrededor de los científicos que nos ponían en alerta. Aunque esta movilización siga siendo insuficiente, no quita que este concepto muestre sus límites, y esta es la razón por la cual se han hecho muchas otras proposiciones (capitaloceno, plantacionoceno, chthuluceno, etc.). De todos modos, me parece que a lo largo de estos últimos años, la toma de conciencia real de la enorme fragilidad de todos los seres vivos ha modificado profundamente la manera en que consideramos a los animales. Por un lado, el sentimiento de una vulnerabilidad común, y por otro la constatación de nuestra gran responsabilidad en esta historia; aunque el término “anthropos” del Antropoceno designa una humanidad abstracta, es allí donde justamente se trataría, por el contrario, de ver quiénes son los que continúan destruyendo activa y conscientemente.

En el libro ¿Qué dirían los animales...?, usted dice: “los animales y los hombres obran juntos, y lo hacen en la gracia y la alegría de la obra por hacer”. ¿Es posible un porvenir basado en una “solidaridad entre lo viviente”, fundado en el cuidado medioambiental, pero que replique la tradición humanista con una idea de progreso cuyo eje es la de la producción desenfrenada?
Creo que la primera idea de la que deberíamos deshacernos es la de ambiente. Por sí sola, ya vehiculiza la idea de que las cosas y los seres nos rodean. Me parece mucho más fecunda la idea de que habitamos medios, y que estos medios solo se “sostienen” porque están tejidos por interdependencias fuertes, porque cada ser es condición de la supervivencia de los otros, a través de su vida, e igualmente a través de su muerte. Así es que he recibido con alegría el hecho de que algunos medios puedan obtener una personalidad jurídica, no algunos seres aislados (un mono grande o un animal amenazado), sino como un río; sus orillas, su agua, los árboles que lo bordean, su vegetación, con sus habitantes, sus peces, sus insectos, sus ribereños, sus pescadores, en síntesis, todos los que dependen del río y de los que el río mismo depende. El humanismo no me parece muy soluble en ese tipo de río. Y uno siente de inmediato que el término “producción”, desenfrenada o no, se le opone radicalmente. Se trata de aprender a vivir con, no de extraer y producir. En cuanto a la idea de progreso, nos resulta difícil renunciar a ella, pues ¿qué tendríamos entonces como horizonte, si no se puede vislumbrar el intento de hacerlo mejor de lo que lo hicimos durante tanto tiempo? ¿Hacerlo de manera más responsable, hacerlo de manera que la Tierra se vuelva habitable? Una vez que uno ha dicho esto, se ve de inmediato que el propio término “progreso” cambia de significación.
Del etólogo Marc Bekoff, usted retoma la frase “un animal es una manera de conocer el mundo”…
La frase de Marc Bekoff es crucial porque redirecciona y experimenta la idea apasionante que propuso Deleuze de que cada animal es una “manera de ser”. En sus cursos sobre Spinoza, Deleuze decía que, lejos de buscar “esencias” (lo que los animales y las cosas “son”), los etólogos van a investigar sus maneras de ser, y más precisamente lo que pueden, aquello de lo que son capaces. Por lo tanto, la etología es, según Deleuze, la ciencia práctica de las potencias, es decir la ciencia de los poderes de afectar y de ser afectado. Marc Bekoff va entonces a redireccionar o precisar (o más bien, a experimentar) esta proposición desde el punto de vista de la etología cognitiva: cada ser es una manera de conocer, es decir de entrar en relación, a la vez sensorial y cognitiva, con otros, con un medio, y consigo mismo.
¿Qué nos propone esta frase respecto de nuestra supuesta “excepcionalidad humana”?
Si retomo la inspiración de Deleuze, diría entonces que cada ser es una potencia de conocer. ¿Esto permite oponerse al excepcionalismo? Me temo que no, no nos hagamos ilusiones, pues los excepcionalistas siempre podrán decir que nuestra manera de conocer es radicalmente diferente, que conocemos cosas que ningún animal puede conocer (por ejemplo, ¡esa famosa conciencia de la muerte!). En cambio, lo que sí puede hacer la eficacia de esta proposición es, por un lado, incitar a una curiosidad mayor. Aquel animal, ese murciélago y su sistema de ecolocalización, ese pulpo con sus nueve cerebros y su inteligencia distribuida en todo su cuerpo, esa hormiga que sabe detectar las emociones de sus congéneres gracias al olor, esa abeja que puede leer una cartografía danzante, ¿qué conocen, qué mundo asociado se crean en ese conocimiento? ¿Cómo saben afectar y hacerse afectar? Una vez que uno ha comenzado a investigar con estas preguntas, tiene entonces un arma formidable, no contra el propio excepcionalismo, sino contra las generalizaciones sobre las que se funda. Pues el excepcionalismo solo procede por generalizaciones, esto es lo que constituye su estructura de pensamiento: “al contrario de los humanos (por ende, todos los humanos), los animales... (por ende, todos los animales)”. Una vez que uno empieza a socavar, a desestabilizar, a imposibilitar las generalizaciones, recupera el espacio para pensar, no LA diferencia, sino la infinidad de las diferentes maneras de ser humanos y animales.
"Cuando el virus ya no esté para proteger a los pájaros -o cuando las estrategias que nos protegen del virus cambien y ya no los protejan- ¿seremos capaces de acordarnos de lo que nos dieron y enseñaron?"
Luego de la publicación de ¿Qué dirían los animales si...?, usted escribió Por la felicidad de los muertos. ¿Piensa que hay un vínculo entre el estudio de los animales y el estudio de los muertos?
El vínculo era débil, y debo decir que no buscaba una coherencia cuando emprendí la investigación sobre la manera en que los muertos siguen actuando en la vida de los vivos. Solo tenía curiosidad, y me concernía personalmente, porque había perdido seres cercanos, y porque me preguntaba qué experiencias podían tener otras personas. Pero un vínculo se puede tejer. Los animales, al igual que los difuntos, no pueden expresarse por sí mismos, siempre lidiamos entonces con portavoces, intercesores. Después se me apareció otro vínculo, que de cierta manera restablecía la coherencia entre mis diferentes investigaciones: en las personas que me hablaban de las relaciones con sus muertos, de lo que hacían por ellos y de lo que los muertos les hacían hacer, yo encontraba mucha inteligencia y tacto. Y esa era la razón por la cual me había interesado en los etólogos que me gustaban: porque también ahí había mucha inteligencia y tacto. Desde ambos lados hay todo un trabajo de lecturas de indicios, de signos (aunque los signos y los indicios no son para nada semejantes en un lado y en el otro). También muchas incertidumbres: ¿hemos traducido bien? ¿No proyectamos sobre ellos nuestros deseos y nuestras ideas? Esta pregunta es recurrente en las investigaciones, tanto a propósito de los animales como de los muertos. La gente que pierde a alguien deviene entonces investigadora. Investigan sobre una gran cantidad de cosas, sobre la manera en que conviene conservar el recuerdo, sobre lo que el muerto desearía, sobre lo que devino, sobre cómo prolongar su existencia, cómo acabar lo que empezó... Y este trabajo de investigación, que forma lo que se llama el duelo, es un trabajo que transforma, tanto al vivo que queda, como al muerto que, a través de ese trabajo, deviene otra persona. Los etólogos que llevan adelante investigaciones acerca de sus animales, se transforman ellos mismos, y la manera en que conocemos a esos animales también cambia, lo cual me hace decir que conocer a los animales los transforma y modifica las relaciones que tenemos con ellos. Dan testimonio los cuervos. Donde son considerados como muy inteligentes y donde son amados, son mucho menos asustadizos, y sin duda esto cambia su manera de ser más en general. El último vínculo que podría indicar, y que se me puso de manifiesto en el curso de mi propia investigación, es que las prácticas más interesantes y más fecundas son prácticas a menudo vulnerables, a menudo minoritarias. Cuando uno ve la historia de la etología, y mi propia experiencia me lo confirma, los animales devienen tanto más apasionantes, tanto más dotados de competencias inesperadas, en la medida en que el etólogo toma riesgos, es imaginativo, y a menudo se siente obligado a romper con las rutinas de la disciplina, a proponer hipótesis audaces, a hacer de otra manera. Y a menudo, aunque no siempre, su trabajo será descalificado, al menos durante un tiempo, por los colegas más convencionales o más timoratos, que dirán que “no es científico”, “no es objetivo”. Son saberes minoritarios, en medios a veces hostiles. Las personas que investigan con sus difuntos y que deciden no adherir a la creencia mayoritaria según la cual después de la muerte no hay nada, también se enfrentan a la hostilidad y la denigración. Son saberes igual de minoritarios y están llenos de inteligencia, de sagacidad, de imaginación, y como tales también, son saberes que no cesan de dudar, de considerar todas las hipótesis.
¿Por qué cree que la idea de que hay que olvidar rápidamente a los muertos prevalece en la cultura occidental?
Es el producto de una historia reciente. Y debemos señalar también que la idea de que los muertos no tienen otro destino que la inexistencia, remite a una concepción muy local de su estatus. Como escribe la psicóloga Magali Molinié, la muerte como abriendo solamente a la nada “es ciertamente la concepción más minoritaria en el mundo”. Se impuso con tal fuerza que se volvió, entre nosotros, la convicción oficial. El positivismo del filósofo Auguste Comte, que valida la desaparición del más allá -para reemplazarlo por el culto del recuerdo- le dará sus cimientos a una versión laica y materialista. Esta versión resultará reforzada en Europa a fines del siglo XIX “a causa de que médicos e higienistas se involucran en las luchas políticas y profesionales contra las posiciones que ocupaba tradicionalmente la Iglesia ante los enfermos y los muertos. Aunque tiene un fondo filosófico cuyo rastro ya puede encontrarse en algunas corrientes de la filosofía antigua, se trata entonces de una posición de enfoque anticlerical. Si la muerte es la nada, evidentemente es inútil recurrir a los buenos oficios de la Iglesia para abrirle las puertas del cielo al difunto, o a cualquier otro pasador religioso”.

¿Cree que es la noción que sigue vigente hoy?
Esta concepción oficial se ha vuelto “la” concepción dominante, o deberíamos decir más bien la posición “dominadora”, en la medida en que aplasta a las otras y les deja poco lugar. Síntoma de esta dominación, la teoría del duelo se ha convertido en una auténtica prescripción: “uno debe hacer el trabajo del duelo”. En base a esta idea de que los muertos solo tienen existencia en la memoria de los vivos, se le ordena a estos últimos que deshagan los lazos con los desaparecidos. Y el muerto no tiene otro rol que desempeñar más que el de hacerse olvidar, con el fin de permitirle al vivo que lo sustituya por un nuevo objeto de investimento. Agreguemos que la influencia de los herederos de Freud fue decisiva en este aspecto. Por otra parte, el psicoanalista Jean Allouch plantea la hipótesis de que la teoría del duelo que elabora Freud hubiera sido muy diferente si el modelo del desaparecido no se hubiera forjado al final de la Primera Guerra. Constata que el desaparecido es el soldado joven, y el vivo que queda es la prometida. Ahora bien, ese desaparecido es reemplazable, porque en la lógica de la guerra el soldado es incesantemente reemplazable, y al mismo tiempo porque puede presentarse otro prometido y sustituir al primero. Si Freud hubiera tomado el duelo de su padre como modelo para elaborar su teoría, la hipótesis según la cual el duelo se resolverá cuando el deudo pueda investir otro objeto de apego, sustituyendo al muerto por un vivo, quizás no se habría considerado de esta manera.
Traducción: Sebastián Puente
Comentarios
Últimas entrevistas
|
19/04/2024